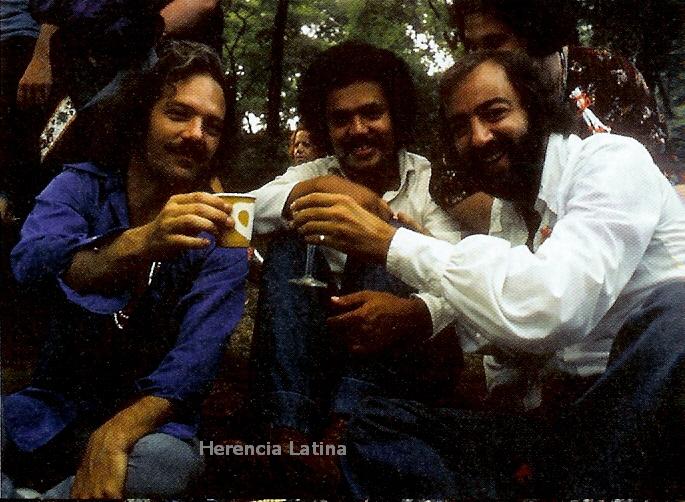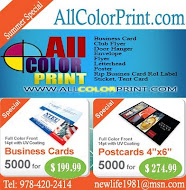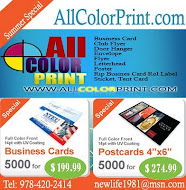|
| Pancho Villa montado en su caballo Siete Leguas. Pancho Villa sería bien conocido por su fama de héroe revolucionario que lucharía verdaderemente por el bienestar del pueblo |
Juventud de Pancho Villa (Doroteo Arango)
Doroteo Arango (después
Pancho Villa) nació el 5 de junio de 1876 en el Rancho de
Río Grande, ahora conocido como
La Coyotada, cerca de un pueblo llamado
San Juan del Río, del municipio del mismo nombre, en el Estado de Durango. Sus padres fueron don Agustín Arango y Maria Micaela Arámbula, ambos mestizos.De origen muy humilde, era hijo de peones incultos y él tampoco fue nunca a la escuela (Aunque sí aprendería a leer y escribir y promovería el desarrollo escolar en México). Huérfano, tuvo una infeliz niñez y una conducta muy rebelde en la adolescencia, fue leñador, agricultor, comerciante, y bandido antes de hacerse militar revolucionario.
Doroteo Arango se convierte en Pancho Villa
En el año de 1894
Pancho Villa se dedicó un tiempo a la agricultura en una hacienda de la familia López Negrete. En septiembre de ese mismo año
Doroteo Arango (posteriormente Pancho Villa) se convirtió en fugitivo de la ley por haber asesinado al dueño de la hacienda, Agustín López Negrete, quien había violado a su hermana. Ante tal acontecimiento huyó y se refugió en la sierra donde se dice que sufríó de hambre y llegó al punto de estar moribundo, cuando fue rescatado por una pandilla de bandidos encabezada por un hombre llamado
Francisco Villa, quien lo recogió, lo alimentó y se convirtió en su amigo. Al no tener a donde ir, Doroteo Arango empezó a operar con esta pandilla asaltando pueblos y delinquiendo en otras áreas, por su lealtad se ganó la confianza del jefe de la banda (Francisco Villa). En una ocasión Francisco Villa (jefe de la banda) sufrió una herida de bala por lo que agonizando nombró a Doroteo Arango como jefe de la pandilla de bandidos, fue entonces que cambió su nombre de Doroteo Arango a
Francisco(Pancho) Villa rescatando el nombre de su buen amigo del olvido para siempre.
Pancho Villa y su banda continuaron realizando actos de vandalismo regresando a la hacienda donde había matado a Agustín López Negrete, donde el cuñado del fallecido lo buscaba para matarlo. Doroteo Arango (ahora bajo el nombre de
Pancho Villa) acabó con la vida de su rival y los hombres de éste, empezando a seguir una causa en defensa de la clase obrera que era fuertemente explotada al punto de comparación con la esclavitud.
Pancho Villa el Bandolero
Después de los asesinatos,
Pancho Villa se echó al monte y, proscrito durante veintidós años, estuvo huyendo de las tropas federales enviadas en su persecución. Pancho Villa entró rápidamente en la leyenda popular. Su nombre se hizo tan famoso que pronto todos los robos de trenes, asaltos y ejecuciones en el norte de México eran atribuidos a la leyenda
Pancho Villa.
 |
| Pancho Villa se unió a la revolución apoyando a Francisco I. Madero, quien se proponía poner fin a la dictadura de Porfirio Díaz. |
Creció un inmenso acervo de historias populares entre los peones de las haciendas en torno al nombre de
Pancho Villa. Muchas canciones y corridos celebran aún hoy las hazañas de Pancho Villa, cantadas por los pastores, al calor de sus hogueras, por la noche, en las montañas, que son la reproducción de las coplas heredadas de sus padres o que otros compusieron.
Hay una historia en la que Pancho Villa, enfurecido al conocer la miseria de los peones en la hacienda de Los Álamos, reclutó una pequeña partida y cayó sobre la mansión de los patronos, saqueándola y distribuyendo los frutos expropiados entre los pobres. Después, Pancho Villa Arreó millares de cabezas de ganado desde Terrazas y cruzó con ellas la frontera.
Pancho Villa también
asaltaba una mina y se apoderaba del oro o plata en barras. Cuando necesitaba maíz, expropiaba el granero de algún latifundista. Las tropas de Pancho Villa eran reclutadas abiertamente en ranchos alejados de los caminos y ferrocarriles más transitados, organizándolos en las montañas.
Muchos de los soldados de la revolución pertenecieron a la guerrilla de Pancho Villa, y varios de los generales constitucionalistas, como
Urbina. Sus dominios iban desde el
sur de Chihuahua al norte de
Durango; pero se extendian hasta
Coahuila, cruzando la República, hasta el Estado de Sinaloa.
Pancho Villa era conocido en todas partes como
El Amigo de los Pobres. Durante las épocas de miseria,
Pancho Villa se encargaba de alimentar a regiones enteras y se hacía cargo de la gente desalojada de sus poblados por las tropas federales.
Pancho Villa entra en la Revolución Mexicana
En las elecciones de 1910,
Francisco I. Madero desafió al presidente
Porfirio Díaz con un programa democrático y de reformas sociales. El veterano dictador encarceló a Madero para ganar las elecciones. Creyó así consolidado su prolongado dominio sobre la nación mexicana y luego se atrevio a liberar a
Madero, subestimándolo, pues éste, una vez en la calle, viajó a
Texas, proclamó la
insurrección, cruzando la frontera y dirigiéndose hacia la capital, a la vez que agrupaba tropas de voluntarios.
En ese entonces,
Pancho Villa era todavía un guerrillero. Sin embargo, Pancho Villa sufrió un gran cambio al conocer a
Abraham González, representante político de
Francisco I. Madero en Chihuahua. De González recibió la educación básica que le hizo abrir los ojos al mundo político y cambiar su visión sobre su propia vida y su relación con los que estaban en el poder (en este caso, en Chihuahua, la familia
Creel Terrazas).
Tres meses después de haberse levantado en armas, apareció repentinamente en
El Paso y puso su persona, sus hombres, sus conocimientos y toda su fortuna a las órdenes de la revolución. Las inmensas riquezas que debía haber acumulado durante sus veintidós años de expropiaciones resultaron ser
363 pesos de plata, muy usados.
 |
| Porfirio Díaz, el dictador de México, quien fue removido por las fuerzas revolucionarias que apoyaba Pancho Villa. |
En mayo de 1911,
Madero logró entrar en México acabando con la larga dictadura de
Porfirio Díaz iniciada en 1876, que se fue al exilio. El gobierno revolucionario estuvo encabezado primero por
Francisco León de la Barra como un régimen interino, y luego por
Madero como presidente electo. Pancho Villa se convirtió en
capitán del ejército maderista; como tal fue con Madero a la ciudad de México, donde lo nombraron general honorario de los nuevos rurales.
Pero las reformas sociales de la revolución no podían desplegarse sin el apoyo de las masas campesinas. Eso significaba enfrentarse a la
oligarquía terrateniente y a los Estados Unidos, que también mantenían importantes intereses económicos en México. Había que atacar poderosos grupos privados para distribuir la tierra entre los campesinos, y éstos últimos no estaban organizados. El gobierno de
Madero se vio acosado por la contrarrevolución. En 1912
Pascual Orozco comenzó un levantamiento. Las tropas de
Pancho Villa fueron agregadas a las del general
Victoriano Huerta, cuando éste partió hacia el norte para combatir la rebelión. Pancho Villa era comandante de la
guarnición en Parral y derrotó a
Orozco con una fuerza inferior en la única batalla decisiva de la campaña.
Pero
Victoriano Huerta no era de fiar y muy pronto empezó a descubrir sus cartas. Había puesto a
Pancho Villa en primera línea de fuego para que los veteranos del ejército maderista hicieran la tarea más peligrosa y llevaran la peor parte, mientras los viejos batallones de línea federales se quedaban atrás protegidos por su artillería. Luego inesperadamente Victoriano Huerta le mandó a
Pancho Villa ante un tribunal militar en
Jiménez, acusándolo de insubordinación, diciendo haberle telegrafiado una orden a Parral, que Villa manifestó no haber recibido. El tribunal militar duró quince minutos y el futuro y más poderoso antagonista de Huerta fue condenado a ser fusilado.
Alfonso Madero, que pertenecía al estado mayor de Huerta, detuvo la ejecución; pero el presidente
Madero, obligado a dar apoyo a las órdenes de su general en jefe de la campaña, encarceló a
Pancho Villa en la penitenciaría de la capital. Durante todo este periodo,
Pancho Villa permaneció leal a
Madero, sin vacilaciones, actitud sin precedente en la historia mexicana.
Poco después, Pancho Villa logró fugarse de la cárcel y el gobierno de
Madero hizo la vista gorda ante su fuga de la prisión, bien para evitar complicaciones a Huerta, dado que los amigos de
Pancho Villa habían exigido una investigación, o bien porque
Madero estuviera convencido de su inocencia y no se atreviera a ponerlo abiertamente en libertad.
 |
| Venustiano Carranza fue también un líder revolucionario, pero más importante fue su rebelión contra el gobierno de Victoriano Huerta, quien se disponía a crear una nueva dictadura. |
Desde ese tiempo hasta que estalló el último levantamiento,
Pancho Villa vivió en El Paso, Texas, siendo de allí de donde salió, en abril de 1913, para conquistar México con cuatro acompañantes, llevando tres caballos, dos libras de azúcar y café y una de sal.
En febrero de 1913, los latifundistas (contrarrevolucionarios, la "eterna" minoría en el poder) iniciaron su levantamiento contra Madero y, aunque la mitad del ejército les secundó, la suerte de la revolución aún era incierta. El peso de la balanza comenzó a inclinarse a favor de la contrarrevolución cuando a los latifundistas se les sumó
Victoriano Huerta al frente de unidades de su ejército acantonadas en la ciudad de México, lo que provocó la renuncia de
Madero y su posterior asesinato. La mayoría de los gobernadores reconocieron a Huerta como su nuevo presidente.
La posición de Estados Unidos hacia el gobierno Huertista
Inicialmente,
Victoriano Huerta contó con el apoyo de
Estados Unidos, cuyo embajador ayudó a organizar el levantamiento de Huerta en la capital. Pero en realidad
Victoriano Huerta estaba más bien vinculado a los imperialistas británicos, relación que los vecinos del norte no veían con buenos ojos, por lo que, con prepotencia, el presidente
Wilson dijo: "Yo enseñaré a las repúblicas sudamericanas a elegir buenas personas [...] Si el general Huerta no se retira, Estados Unidos se verá obligado a retirarlo recurriendo a medios pacíficos". Pronto se vería en qué consistían esos medios pacíficos. La política de Estados Unidos quería sembrar el caos por todo el país para justificar de esa manera una posterior intervención con sus tropas para lograr la pacificación. Sin embargo, la posición internacional de México era muy complicada en aquel momento. El golpe de
Victoriano Huerta coincidió con la llegada de
Woodrow Wilson a la presidencia de los Estados Unidos, quien se negó a reconocer al gobierno golpista de Huerta y destituyó al embajador local. Pero la
Primera Guerra Mundial estaba a las puertas y la posición de las potencias imperialistas europeas era diferente; querían quedarse con el petróloeo mexicano y reconocieron al nuevo gobierno mexicano.
En octubre Victoriano Huerta detuvo a 110 diputados y se encaminaba a grandes pasos hacia una dictadura abierta. Luego provocó a
Wilson al arrestar en Tampico, en la costa del Pacífico, a los marineros del buque
Delphin.
Venustiano Carranza gobernador de Coahuila convenció a los diputados estatales de que la toma del poder por Huerta era inconstitucional y encabezó una guerra contra Huerta manteniendo el programa de
reformas sociales de Madero:
reparto de la tierra y nacionalización del petróleo.
Pancho Villa y la División del Norte
Junto con
Zapata,
Pancho Villa apoyó a Carranza y se opuso a la dictadura de Huerta. Al frente de un puñado de hombres cruzó
Río Grande en marzo de 1913. Reclutó hombres en la montañas cerca de San Andrés.
Era tan grande su popularidad, que en el término de un mes había levantado un ejército de 3.000 voluntarios.
 |
| Woodrow Wilson, fue el presidente norteamericano que entre otras cosas intervino en la revolución mexicana defendiendo los intereses de los Estados Unidos. |
Con esta milicia de trabajadores campesinos, Pancho Villa conquistó Chihuahua a finales de 1913 y como dirigente de la famosa
DIVISIÓN DEL NORTE obtuvo algunas de las principales victorias de la revolución, entre ellas el asalto por sorpresa con el que capturó
Ciudad Juárez a mediados de noviembre de 1913, rechazando la contraofensiva de una poderosa fuerza federal enviada a retomar la ciudad. El 10 de enero de 1914
Pancho Villa capturó
Ojinaga después de una violenta batalla y miles de campesinos se unieron a su
División del Norte. A mediados de marzo de 1914,
Pancho Villa comenzó su marcha contra la casamata de los huertistas en Torreón, Coahuila, un importante nudo ferroviario, en una de las épicas batallas en la que Pancho Villa demostró su gran
genio militar.
El ejército federal evacuó
Chihuahua y el
norte de México estaba casi liberado.
Pancho Villa fue nombrado gobernador del Estado y, desde 1913 hasta 1915,
confiscó las tierras de los latifundistas, que repartió entre viudas, veteranos, hambrientos y desempleados. Entre las haciendas que saqueó estaba el rancho Babicora, propiedad de
Hearst, el magnate de la
prensa norteamericana, amigo de
Porfirio Díaz. Ejecutaron al administrador, secuestraron a otros cuatro capataces y se llevaron
60.000 cabezas de ganado. Estas haciendas generaban dinero para las fuerzas militares revolucionarias.
Pancho Villa emitió moneda propia para impedir el acaparamiento de los ricos y el desabastecimiento de la población. Entonces su primera acción consistió en reunir a los campesinos pobres en la plaza y repartir el nuevo dinero entre ellos. Expulsó a los españoles del territorio bajo su control por su adhesión a la
contrarrevolución. La campaña de la
División del Norte contra el régimen de Huerta terminó con la caída de Zacatecas el 24 de junio de 1914.
Comienza la enemistad entre Pancho Villa y Carranza
Huido
Victoriano Huerta,
Carranza entró victorioso en la ciudad de México, cuyas tropas se rindieron el 13 de agosto. Para esa fecha, habían surgido serias diferencias entre
Pancho Villa y Carranza como
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. El antagonismo entre ambos estalló a principios de junio de 1914 cuando
Pancho Villa rehusó obedecer la orden de Carranza de enviar un contingente de sus tropas a socorrer a
Pánfilo Natera, otro general constitucionalista que tenía a Zacatecas sitiada. Por el contrario,
Pancho Villa, al mando de la
División del Norte, marchó al sitiado pueblo y dirigió personalmente el ataque a la ciudad. Para vengarse, Carranza suspendió todo tráfico ferroviario entre Aguascalientes y Monterrey, eliminando el apoyo logístico de las tropas de Villa. Al cortársele el suministro de carbón y quedar sus tropas inmovilizadas,
Pancho Villa no pudo participar en la campaña final contra las fuerzas federales.
Venustiano Carranza no había cesado en su intento por minar la aportación de Pancho Villa a la lucha y éste, obstinadamente, resistía todo intento de Carranza por subordinarlo a él y a sus hombres a la autoridad de
Álvaro Obregón y a que se le impusieran los oficiales que debían formar parte de la
División del Norte. Mientras tanto, en el campo seguían a pan y agua, Villa estableció contacto con los rebeldes
zapatistas en el sur y centro de México. El país quedó así dividido:
Carranza en la capital y
Villa en la frontera con los Estados Unidos.
 |
| Álvaro Obregón, el militar que derrotó a Pancho Villa en Celaya, aún Villa contando con el apoyo de Emiliano Zapata |
Por otro lado,
José María Maytorena, amigo personal de Pancho Villa, había regresado a Sonora a retomar su viejo puesto de Gobernador. Maytorena encontró oposición por parte de Obregón y los otros militares sonorenses que habían dirigido la campaña contra de las fuerzas huertistas en el noroeste durante su ausencia. Los elementos para un conflicto civil estaban dados dentro de Sonora y otras regiones del país entre las fuerzas leales a
Maytorena y
Villa y aquellos que apoyaban a
Obregón y a
Carranza. El 22 y 23 de septiembre,
Villa y Maytorena repudiaron públicamente la autoridad de Carranza e invitaron a los otros dirigentes constitucionalistas a unírseles. Villa comenzó entonces a desplazar sus tropas hacia el sur.
En un intento por limar las asperezas entre los dirigentes revolucionarios, un grupo de generales propusieron una reunión entre los líderes civiles y los oficiales militares que debía realizarse en
Aguascalientes el 1 de octubre. Esa ciudad era considerada territorio neutral puesto que en ella no había guarnición de ninguna de las facciones en conflicto. La Convención, así convocada, exigía las respectivas renuncias de
Carranza como Primer Jefe y de
Pancho Villa como Comandante de la
División del Norte. Sin embargo, Eulalio Gutiérrez, el presidente provisional escogido por la Convención designó a Pancho Villa para encabezar las fuerzas revolucionarias combinadas, en tanto que Villa propuso a uno de sus oficiales para comandar la División del Norte.
Carranza rehusó renunciar al puesto de Primer Jefe a menos que
Pancho Villa se retirase del ejército. Su exigencia estaba respaldada por
Álvaro Obregón y otros generales.
La derrota de Pancho Villa a Manos de Álvaro Obregón
A mediados de noviembre de 1914 había estallado la guerra entre quienes querían impulsar hacia adelante la revolución y los que pretendían frenarla (contrarrevolucionarios, latifundistas). Pero ni con la ayuda de
Emiliano Zapata,
Pancho Villa pudo derrotar a Carranza. Fue batido en Celaya por
Álvaro Obregón, general en jefe del Ejercito constitucionalista y gran estratega.
Rechazado por la reforzada guarnición de Calles,
Pancho Villa, con una pequeña fuerza de aproximadamente 5.000 efectivos avanzó hasta Hermosillo, pero fue derrotado en El Alamito el 13 de noviembre por un columna de constitucionalistas. Expulsada de Aguascalientes, la diezmada
División del Norte se vio obligada a retirarse hacia el norte vía Zacatecas y Torreón. Hubo otras derrotas y el antiguo amigo y aliado
Venustiano Carranza mandó asesinar a Villa.
La intervención imperialista de los Estados Unidos
La revolución mexicana puso a los Estados Unidos en una situación muy difícil. Estaban comprometidos grandes intereses privados y fuertes inversiones de capital que las exigencias revolucionarias del campesinado hacían peligrar. En 1912 el capital estadounidense poseía el
78 por ciento de las
minas, el
72 por ciento de las
empresas metalúrgicas, el
56 por ciento de la
extracción de petróleo y el
68 por ciento del
caucho. Los imperialistas estadounidenses trataban de defender esos intereses privados en México. A lo largo de todo el siglo XIX, aprovechando la debilidad del Estado recién nacido de la lucha contra los
colonialistas españoles y respaldados por Porfirio Díaz, se habían apoderado de casi dos millones y medio de kilómetros cuadrados de tierras mexicanas, desde California hasta Florida, incrementando en un tercio su extensión y exterminando a pueblos indígenas enteros.
 |
| Pancho Villa reclutaba elementos dispuestos a luchar por los ideales de la revolución en los pueblos del norte de México que visitaba, llegando a formar la División del Norte. |
La
revolución mexicana fue también un movimiento antimperialista que salvó a su país de caer bajo la
dominación extranjera de su vecino del norte. En enero de 1915 el gobierno de
Venustiano Carranza adoptó una serie de medidas económicas encaminadas a la
defensa de los recursos del país:
nacionalizó el subsuelo,
los bosques,
la tierra y
las aguas. Defendiendo el derecho de autodeterminación y la no ingerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos, el 26 de septiembre de ese mismo año
Venustiano Carranza se pronunció en contra de la
doctrina Monroe (Doctrina en que los Estados Unidos se oponen al colonialismo y se autorizan a intervenir en cualquier situación que violase el precepto de "América para los americanos") que los estadounidenses trataban de imponer por toda Latinoamérica. También exigieron una autorización especial para extraer petróleo, y eso ya era demasiado para los magnates capitalistas:
Estados Unidos concentró 100.000 elementos en la frontera y desató varias provocaciones.
Los manejos de los Estados Unidos podían impulsar al gobierno mexicano a mirar hacia la potencias imperialistas europeas, como ya había ensayado
Victoriano Huerta. Interviniendo en la revolución, los Estados Unidos pretendieron tomar posiciones favorables a sus monopolistas frente a las demás potencias imperialistas al sur de Río Bravo. Por eso el 9 de abril de 1914 los
marines desembarcaron en
Tampico y fueron detenidos, lo que
Washington consideró como un intolerable agravio a su honor. El presidente Wilson pidió ante el Congreso autorización para invadir México a fin de conservar incólume nuestra gran influencia para el servicio de la libertad. El 21 de abril de 1914 un contingente de 15.000 elementos desembarcó en Veracruz, otros tantos aguardaban preparados en las costas y 87 buques de guerra imponían un bloqueo a México.
El pueblo de Veracruz se levantó en armas contra los ocupantes, que en noviembre se vieron obligados a retirarse a su país.
Las relaciones con los vecinos del norte eran confusas. Los
Estados Unidos decían haber desembarcado sus tropas para apoyar a
Carranza pero Carranza criticó la invasión. Los vecinos del norte desconfiaban también de su
programa de nacionalizaciones, reforma agraria y separación de la Iglesia católica del Estado.
Por un lado,
Pancho Villa ofreció a los norteamericanos la apertura de negociaciones y, por otro,
Venustiano Carranza reprendió a Villa por haberle manifestado a
George C. Carothers, el agente especial del Departamento de Estado en México, sus deseos de mantener una relación de paz entre su país y Estados Unidos. Durante los primeros diez meses de 1915 los Estados Unidos dudaron y trataron de mediar entre
Carranza y Villa, hasta que finalmente reconocieron diplomáticamente a Carranza y autorizaron a las tropas de éste a penetrar en Estados Unidos para atacar por la espalda a las de Pancho Villa. El 19 de octubre, los Estados Unidos ayudaron a las fuerzas constitucionalistas en Sonora permitiendo a unos 4.000 hombres de
Carranza cruzar la frontera, en un momento crítico durante el sitio que los
villistas le tenían puesto a Agua Prieta (1 de noviembre de 1915).
 |
| Pancho Villa junto a Zapata, quien se caracterizaría por liderear las fuerzas revolucionarias del sur. |
La respuesta de
Pancho Villa no se hizo esperar. A finales de 1915, Pancho Villa en compañía de sus pocos hombres, había regresado a Chihuahua desde donde sigueron la guerra de guerrillas contra los ejércitos constitucionalistas durante cinco años. En enero de 1916, detuvieron un tren en Santa Isabel, capturó a 16 gringos que viajaban en el y los fusiló. En marzo les atacó en su propio territrio, en
Columbus, Nuevo México y fusiló a diecinueve estadounidenses. En respuesta, el 15 de marzo un cuerpo expedicionario de
5.000 hombres y un
escuadrón de aviones comandados por el general Pershing entraron a México. Entre los invasores estaba un experto en contrainsurgencia,
Bill Donovan, uno de los que luego fundaron la
CIA. El objetivo era la caza de Pancho Villa. Tres meses después las fuerzas se incrementaron hasta los 26.000 hombres y penetraron 700 kilómetros hacia el sur en el interior de México fracasando en localizar a
Pancho Villa. Se encontraron con una encendida resistencia popular. En octubre de 1916
Pancho Villa lanzó un manifiesto llamando a todos los mexicanos a
unirse contra los ocupantes. Los invasores tuvieron que replegarse y Pancho Villa se convirtió en el único extranjero que atacó territorio continental estadounidense en casi dos siglos de su historia antes del
11 de setiembre de 2001.
La Muerte de Pancho Villa
A partir de 1920 se dedicó a la agricultura y fue asesinado cuando vivía en una hacienda en Durango mientras viajaba a Parral, en Chihuahua, el 20 de julio de 1923 en una emboscada al cruzar el puente Guanajuato. Pancho Villa fue asesinado no por los federales ni por Carranza, sino por un mercenario de
Adolfo de la Huerta, el nuevo Presidente de México. Su tumba fue profanada en 1926, y robado su cráneo, que no ha vuelto a aparecer.
Pancho Villa, Héroe de la Revolución para la posteridad
Villa fue un rebelde ejemplar, parte integrante y alma de los mexicanos oprimidos. En contra de lo que se ha difundido, no bebía ni fumaba. Jamás violó a ninguna mujer, aunque convivía con dos simultáneamente, una en
El Paso y otra en
Chihuahua. Su gran afición eran los toros y las capeas.
En su extraordinario relato
México insurgente, John Reed dejó un retrato excepcional de Villa, que merece la pena recordar:
"La gran pasión de Villa eran las escuelas. Creía que la tierra para el pueblo y las escuelas resolverían todos los problemas de la civilización. Las escuelas fueron una obsesión para él. Con frecuencia se le oía decir:
-Cuando pasé esta mañana por tal y tal calle, ví a un grupo de niños. Pongamos allí una escuela. "
Chihuahua tenía una población menor a los 40,000 habitantes. Pancho Villa estableció más de cincuenta escuelas allí. El gran sueño de su vida era enviar a su hijo a una escuela de los Estados Unidos. Tuvo que abandonar la idea por no tener dinero suficiente para pagar el medio año de enseñanza, al abrirse los cursos en febrero.
Por tanto, tampoco es casualidad que
Pancho Villa, igual que otros grandes revolucionarios que han defendido al pueblo trabajador, sea víctima de una infame campaña de intoxicación por parte de la prensa, siempre al servicio de los intereses del capital y los poderosos.
Fuentes:
-http://www.antorcha.org/galeria/villa.htm
-http://es.wikipedia.org/wiki/Pancho_Villa